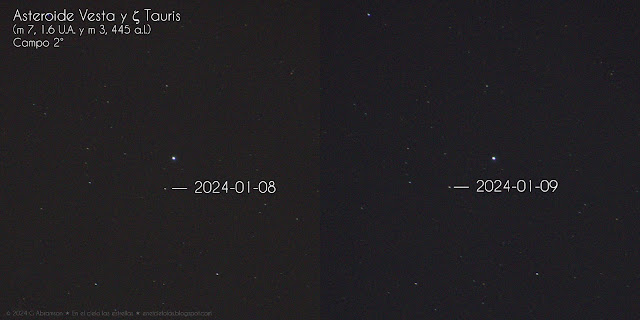El Instituto de Astrofísica de La Plata cumple 25 años y organizó un concurso de fotografías astronómicas. Cuando me enteré, decidí mandar algunas de mis fotos. ¡Y gané! Estoy contentísimo de haber obtenido el 3er puesto en la categoría Astronomía y Sociedad, y una Mención Especial del Jurado en la categoría Objetos de Estudio Astronómicos. Todas las fotos de los ganadores pueden verse en el sitio web del IALP. Estoy, además, encantado de que el 2o puesto de la categoría Astronomía y Sociedad haya sido para mi amigo Martín Moliné, también de Bariloche.
Allí podrán ver las fotos premiadas, pero aquí voy a compartir además todas las fotos que mandé, con una pequeña reseña de cada una, que nos pidieron para el envío. Creo que todas ya las he mostrado, pero acá van todas juntas, a ver qué les parecen.
Polvo en el viento (solar) (3er puesto, categoría Astronomía y Sociedad)
La luz zodiacal es la parte más brillante de una banda de luz que se extiende a lo largo de la eclíptica. Es luz solar reflejada por una infinidad de granos de polvo, que pueblan el plano de la eclíptica en todo el sistema solar. Su origen, su dinámica, su interacción con el viento y la corona solares, y su presencia en otros sistemas planetarios, son en buena parte desconocidos. Conviene tratar de observarla cerca del equinoccio de primavera, cuando la eclíptica se yergue más vertical sobre el horizonte del anochecer y esta luz se distingue mejor al alzarse por encima del cielo turbio del horizonte. En esta ocasión me sorprendió el fantasmal resplandor de la luz zodiacal, alzándose sobre el cerro Capilla, en Bariloche. La parte más brillante, más cercana al Sol, es una de las regiones de la atmósfera solar: la corona K. Poco antes había visto la corona solar con mis propios ojos durante un eclipse total, cuya extensión en el espacio interplanetario forma esta banda de luz. Fue una experiencia maravillosa, como estar en casa en el sistema solar, con la galaxia más allá.
Panorama compuesto por 10 tomas con la cámara en trípode, lente de 14 mm, exposiciones de 15 s f/2. RAWs compuestas en Autopano y procesadas en Photoshop.
Vale la pena recordar que el gran Brian May hizo su tesis de doctorado en astrofísica sobre el polvo zodiacal. Lo cual me recuerda, además, que ésta no es la primera vez que gano algo en un contexto astronómico. También gané el concurso que organizaron Brian May y la revista Astronomy. Pueden leer la historia acá.
Eclipse y eyección (Mención del Jurado, categoría Objetos de Estudio Astronómicos)
Esta imagen de gran rango dinámico de la corona solar durante el eclipse solar total del 14 de diciembre de 2020 muestra, además de las estructuras usuales en forma de filamentos, el frente, la cavidad y el núcleo de una gran eyección de masa coronal, que se había originado en una fulguración 90 minutos antes. La imagen es una combinación de 8 fotografías tomadas con la cámara en trípode, con lente de 270 mm, cubriendo un rango de 11 stops, justo después del segundo contacto. La imagen resultante fue procesada con un filtro de wavelets radiales para destacar la estructura de la corona. En la parte superior de la imagen puede verse (en la resolución completa) el cometa rasante C/2020 X3, que había sido descubierto el día antes, y que no sobrevivió al perihelio.
Corte programado (enviada a la categoría Astronomía y Sociedad)
Un corte de electricidad programado para toda la ciudad a las 5:00 fue una oportunidad única para mostrar el efecto de la contaminación lumínica. Escorpio era apenas visible sobre la aguja de la Catedral de Bariloche antes del corte. Cuando se apagaron las luces, el efecto fue sorprendente: fue como si el cielo se hubiera "encendido", con la Vía Láctea brillando sobre la ciudad a oscuras. Las pocas luces que se ven son de autos y dispositivos de seguridad, y eran mucho menos notables a simple vista que en la fotografía. Estos cortes son frecuentes en Bariloche, donde se los hace para mejorar el servicio. Se entiende que, cuantos más cortan, mejor es el servicio. Ergo, el servicio óptimo debe ser el que está permanentemente cortado.
Cámara en trípode, lente de 14 mm. Toma pre-corte: 8 s f/5.6; toma post-corte: 15 f/2. Procesado y composición de RAWs en Photoshop.
El brillo del aire (enviada a la categoría Objetos de Estudio Astronómicos)
Una excursión a un sitio oscuro de la estepa, a unos 30 km de Bariloche, me sorprendió con un inusual airglow, con un característico color verde, visible en esta foto de campo ancho de las Nubes de Magallanes. Este brillo del aire es una más de las razones por las cuales el cielo nocturno no es del todo negro. La radiación ultravioleta del Sol excita algunos átomos de la alta atmósfera (justo debajo de los 100 km de altura, en la mesósfera), que luego regresan a su estado de reposo emitiendo un fotón. Un fenómeno similar a la fluorescencia, que hemos comentado en más de una ocasión. El verde se debe a la emisión de un fotón de 557.7 nanómetros que producen los átomos de oxígeno. Es exactamente el mismo fotón, y por lo tanto el mismo color, que se
observa en las auroras polares, si bien el mecanismo es distinto (en las
auroras, la excitación del oxígeno es producida por partículas
subatómicas del viento solar).
Cámara en trípode, lente de 14 mm, 15 s f/2. RAW procesado en Photoshop.
Plano galáctico (enviada a la categoría Astronomía y Sociedad)
La Vía Láctea es una galaxia de disco, espiral, que vemos desde dentro. Nuestra perspectiva habitual es verla arqueándose sobre el paisaje, muy distinta de las galaxias espirales vistas de lado que vemos más allá de la nuestra. En este panorama de campo muy ancho elegí poner el punto de fuga de la composición en el ecuador galáctico. Esto hace que el lago Nahuel Huapi aparezca imposiblemente curvado hacia arriba, y a la vez endereza la Vía Láctea, que así aparece como lo que realmente es: una galaxia espiral vista de lado. El halo de luz más prominente es el alumbrado público de Bariloche, mientras que en el extremo izquierdo de la foto se puede ver el de la vecina ciudad de Dina Huapi. Detrás de las luces se llega a ver la cordillera de los Andes.
Composición de 12 fotos con la cámara sobre el telescopio, con movimiento sideral, lente de 18 mm, exposiciones de 60 s f/3.5. RAWs compuestas en Autopano y procesadas en Photoshop.
Me mandaron una medalla preciosa junto con los diplomas, que llegaron justo para la penúltima clase de la materia de Astrofísica para Físicos Curiosos que dicté este cuatrimestre, así que me la colgué toda la clase, para compartir mi alegría con mis alumnos.

.jpg)





.jpg)


.jpg)
.jpg)


















%20HD.jpg)

%20HD.jpg)