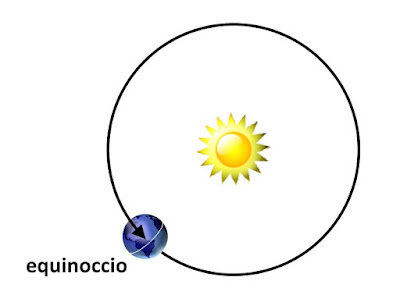En los últimos meses fui varias veces a los fondos del Centro Atómico Bariloche, que es un sitio bastante oscuro, a hacer fotos astronómicas con el Seestar S50, mi nuevo telescopio favorito. Como me deja mucho tiempo libre (a diferencia de mi equipo anterior) me dedico a descubrir, observar y disfrutar el cielo, y a hacer fotos con la cámara réflex. Un día a principios de diciembre, por ejemplo, hice ésta:
Es una foto hacia al sur, y a la izquierda (el Este) se ve el resplandor de Bariloche. Cerca del borde superior cruza un verde meteoro, quizás de la lluvia de púpidas-vélidas, por la dirección que lleva. No es una fea foto, pero a veces la multitud de estrellas tiene un aspecto muy distinto del que se ve a simple vista. ¡Es difícil distinguir constelaciones! Entonces hice algunas exposiciones con las estrellas desenfocadas, una técnica que no sólo permite apreciar el rango dinámico de brillos, sino también la diversidad de colores de las estrellas:
Así es mucho más fácil identificar las familiares constelaciones del cielo austral. Hice una versión anotada para los menos habituados:
Sobre los árboles vemos la Cruz del Sur y a su derecha los Punteros. Revisen con cuidado la variedad de colores, especialmente de azules, que van desde el blanco de Alfa Centauri hasta el azul intenso de las estrellas de clase B (como Theta Car) u O (como Naos, que lamentablemente me quedó muy al borde). En la región de Eta Car se ve un rosadito de la nebulosa que la rodea. Marqué las otras dos cruces que hay en esta parte del cielo: el "diamante" (que incluye a la estrella múltiple Theta Car) y la "falsa Cruz", compuesta por dos estrellas de Carina y dos de las Velas, que tiene una forma más parecida a la Cruz del Sur. ¡No la usen para orientarse, porque no apunta al Polo Sur Celeste! A propósito, se nota la escasez de estrellas brillantes en la región del polo.
Apuntando en la misma dirección hice esta con más zoom en Carina y Vela. Acá se ve entera la conocida línea de cuatro estrellas brillantes: Naos, Regor, Avior y Miaplacidus:
Hacia el Oeste hice esta foto de la Grulla, que tiene una linda formita, como el ave en vuelo, y es fácil de reconocer. La estrella central es Beta Gruis (una gigante roja de clase M), y la del ala derecha es Alnair (clase B), la más brillante de la constelación por poquito.
Y hacia el este, a pesar del halo de luces urbanas, no pude resistir hacer una foto de la región de Orión:
Abarca desde las Híades a la izquierda (con la roja Aldebarán), hasta el Can Mayor a la derecha (con la blanca Sirio). En Orión se destacan claramente Rigel y Betelgeuse como más brillantes que las Tres Marías, algo que es evidente a simple vista. Se nota también que Mintaka (la maría de la izquierda) es menos brillante que las otras dos. Casi nada de esto se puede apreciar en la foto enfocada:
Habría mucho para contar de cada estrella de estas fotos, pero creo que a esta altura ya muchas de ellas han aparecido en el blog. Y además nadie lee el blog en enero. Así que paro acá, señalando solamente que se pueden hacer lindas astrofotos con equipos elementales y técnica fotográfica directamente mala. Hay que probar.