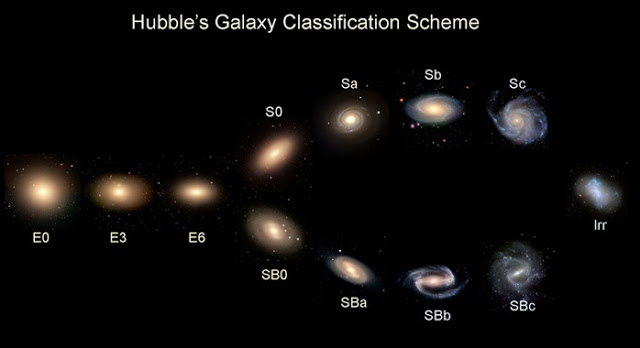Una notable imagen del telescopio Webb del enorme cúmulo de galaxias llamado el Gordo es una joya de lentes gravitacionales. Las galaxias del Gordo son las de color cremita o blanco en esta imagen, algunas muy grandes (las de la izquierda), pero las medianas y chicas están por todos lados. En este recorte destaqué una de las notables galaxias más lejanas, que aparece amplificada y distorsionada formando un palito, y que los astrónomos llaman la Flaca:
El Gordo está a unos 7 mil millones de años luz de nosotros, y con una masa de unos \(2\times 10^{15}\) masas solares, es el cúmulo más grande del universo a esa distancia o más allá. Es el equivalente a unas 2000 veces la masa de la Vía Láctea, o el doble de la masa del gran cúmulo de Virgo. Está en la constelación de Fénix, a mitad de camino entre NGC 253 y la Nube Menor de Magallanes. La imagen completa del Webb es un panorama sobrecogedor, que recomiendo ir a ver en su versión original, achicada aquí a HD:
En esta imagen entera se puede apreciar que el Gordo tiene dos componentes principales (arriba y la derecha, y abajo y la izquierda), que están en proceso de fusionarse. El siguiente recorte muestra parte de la componente principal, donde se cuelan un par de estrellas de nuestra propia galaxia (con los característicos rayos del Webb), y un zafarrancho de una galaxia lejana, que aparece distorsionada y fragmentada por el efecto de la gravedad del Gordo:
Otro recorte, cerca de esta región, muestra una galaxia extremadamente distorsionada por un par de las grandes del Gordo:
Esta rareza anaranjada se llama el Anzuelo, y está a 23 mil millones de años luz. La vemos tal como era hace 12 mil millones de años, apenas 1000 millones después del Big Bang. El poderoso efecto de lente gravitacional permite, aun a esa distancia, distinguir varias estructuras, incluso su núcleo.
Vale la pena aclarar que no estoy traduciendo estos nombres, son así en castellano en los papers: Gordo, Flaca y Anzuelo... Pero el objeto que más me llamó la atención en el estudio del Gordo tiene nombre quechua: Quyllur, que significa estrella. Está también en una galaxia lejana y magnificada gravitacionalmente (que en la foto completa está abajo a la izquierda):
Quyllur es un puntito en esa galaxia roja y estirada. No sé si la distinguen (y menos si están leyendo esto en el celu, cosa que no es para nada recomendable). La siguiente es la imagen del paper, que usa otra gama de colores para que se vea mejor:
El análisis parece indicar que Quyllur es una estrella individual en esa galaxia, que se encuentra a 18 mil millones de años luz, y que la vemos magnificada varios miles de veces. Su color y su espectro corresponden a los de una supergigante roja, como Betelgeuse. En otros sistemas de lente gravitacional como el Gordo se han observado, incluso con el Hubble, estrellas individuales lejanísimas, pero en todos los casos han sido supergigantes azules (o supernovas). La visión infrarroja del Webb ha permitido detectar esta estrella roja, de un tipo completamente distinto. Y seguramente se verán muchas más (hay incluso otras candidatas en esta misma imagen). La composición química del universo era distinta en sus primeros años, de manera que observar estrellas individuales seguramente ayudará a entender la dinámica de la vida de las estrellas en el universo temprano, en la época de la reionización.
El análisis del Gordo es el primer resultado del proyecto PEARLS (Prime Extra-Galactic Areas for Reionization and Lensing Science). Son cinco papers (todos open access):
JWST’s PEARLS: Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science: Project Overview and First Results, Windhorst et al. (2023 ) AJ 165:13. DOI 10.3847/1538-3881/aca163
JWST’s PEARLS: A new lens model for ACT-CL J0102−4915, “El Gordo,” and the first red supergiant star at cosmological distances discovered by JWST, Diego et al. (2023) A&A 672:A3. DOI 10.1051/0004-6361/202245238
The JWST PEARLS View of the El Gordo Galaxy Cluster and of the Structure It Magnifies, Frye et al. (2023) ApJ 952 81. DOI 10.3847/1538-4357/acd929
PEARLS: Low Stellar Density Galaxies in the El Gordo Cluster Observed with JWST, Carleton et al. (2023) ApJ 953:83. DOI 10.3847/1538-4357/ace
Are JWST/NIRCam color gradients in the lensed z=2.3 dusty star-forming galaxy El Anzuelo due to central dust attenuation or inside-out galaxy growth?, Kamieneski et al. (2023) Accepted in ApJ. DOI 10.48550/arXiv.2303.05054