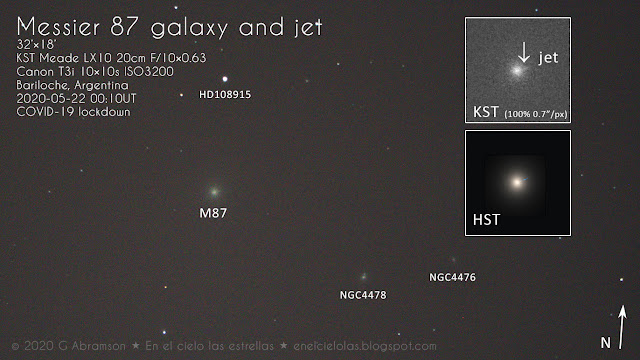Por hache o por be, no pude hacer más que una salida de astrofotografía desde que tengo cámara nueva. Por suerte fue una salida muy productiva, la preciosa noche del airglow. Ya mostré todas las fotos buenas, pero me queda una. Cuando ya había terminado de fotear todo lo que había planeado, mientras mi amigo Víctor Hugo hacía unas últimas del centro galáctico, yo hice una que me faltaba de hace rato. Es una exposición larga usando una lente zoom, un poco desenfocada, cambiando la distancia focal durante la foto:
¡Díganmé si no parece un viaje interestelar a velocidad warp! Y como mi amigo Carlos me preguntó más de una vez por el motor warp de Alcubierre, me pareció que era el momento de contar algo. Fui a buscar el paper original, y resulta que fue publicado en mayo de 1994, así que cumplió hace poco exactamente 30 años. Excelente ocasión para comentarlo.
Miguel Alcubierre es un físico mexicano (acento en la primera e, y pronunciando la e final) que publicó este breve trabajo en una revista científica seria. En él propone una métrica, es decir una solución de las ecuaciones de Einstein de la Relatividad General, que permite viajar a velocidad mayor que la de la luz sin violar las leyes naturales. ¿Cómo es posible esto?
La Teoría de la Relatividad dice que la velocidad de la luz en el vacío (los famosos 300 mil kilómetros por segundo) son un límite universal: nada puede viajar más rápido. Esto no es un capricho de Einstein, es una consecuencia del principio de relatividad, que es muy anterior y era ya entendido por Galileo. Dice que todo movimiento es relativo: siempre es con respecto a algo. Es tan sencillo como eso, la experiencia cotidiana de que cuando vamos en auto a 60 km/h con respecto a la calle, y otro auto va paralelo a nosotros a la misma velocidad, nuestra velocidad con respecto al otro auto es cero, el otro auto aparece inmóvil. Y si nos acercamos a un semáforo, el semáforo se acerca a nosotros a los mismos 60 km/h. Durante siglos no hubo problema, y toda la ciencia de la Mecánica se construyó alrededor de este principio, cuya consecuencia matemática es que las velocidades se suman. Si camino a 2 km/h dentro de un vagón de tren que marcha a 60 km/h, hacia adelante, mi velocidad con respecto a las vías es 62 km/h. Si lo hago hacia atrás del vagón, mi velocidad con respecto a las vías es de 58 km/h. Parece una pavada, ¿no?
Todo funcionó fenómeno durante siglos, hasta que Maxwell desarrolló la teoría del electromagnetismo y la propagación de la luz. Y resultó que las ecuaciones de Maxwell no satisfacen el principio de relatividad. Eso quería decir que la velocidad de la luz es absoluta, no relativa. La luz que sale de los faroles del tren en movimiento no viaja más rápido con respecto a las vías cuando el tren está en movimiento que cuando está detenido. A diferencia de lo anterior, esto no es una pavada. Más bien parece una idea loca e imposible. Pero una serie de experimentos a fines del siglo XIX, cada vez más delicados y precisos, lo confirmaron una y otra vez. Finalmente Einstein dijo que había que dejarse de embromar, tomarlo como un hecho de la naturaleza, abrazar el electromagnetismo tal como era y combinarlo con la mecánica, a ver qué daba. El resultado fue la Relatividad Especial, publicada por Einstein en dos papers en 1905. Es una teoría tan comprobada y que funciona tan bien que no tenemos ninguna duda de que es correcta. Así que sus conclusiones, que son extremadamente anti-intuitivas, son ciertas aunque nos cueste entenderlas. Entre ellas están las más familiares: que un objeto en movimiento se acorta en la dirección del movimiento, y que su tiempo se alarga (ambos, vistos por observadores que lo ven pasar). También, la familiar fórmula "e igual eme ce al cuadrado", la más famosa de la ciencia. Menos conocido es un hecho que, cuando estudiamos Relatividad en tercer año de física, nos resulta más raro todavía: la relatividad de la simultaneidad. Dos eventos que son simultáneos para un observador, no son simultáneos para otro observador, en movimiento con respecto al primero. Es más: dos eventos que ocurren uno antes que el otro para un observador, para otro observador pueden tener el orden invertido, con el segundo antes que el primero. ¡Chan!
Esto sí que parece imposible, aunque me haya creído la explicación de la "paradoja" de los gemelos. ¿Qué pasa con la causalidad? Si se invierte el orden de los hechos, ¿acaso las consecuencias pueden preceder a las causas? Eso violaría la lógica, y no hay una ley de la naturaleza capaz de violar la lógica, no señor. La teoría de la Relatividad, afortunadamente, preserva la causalidad. Y lo logra, precisamente, gracias a la velocidad de la luz. No sólo es absoluta, sino que es la máxima posible. Eso es suficiente para que ni siquiera la relatividad de la simultaneidad viole el principio de causalidad. Fiú.
La Relatividad Especial no tenía en cuenta la gravedad, ni la caída de las manzanas, ni las órbitas de los planetas. La gravedad de Newton era una fuerza instantánea, una "fantasmal acción a distancia" que viajaba instantáneamente, más rápido que la luz. A Einstein le llevó 10 años completar una nueva teoría que tuviera en cuenta la gravedad en un contexto relativista, y para confusión de los distraídos también la llamó Relatividad, pero Relatividad General. Las trayectorias de los objetos lanzados al aire son las parábolas que conocemos: muchas veces se originan en el botín izquierdo de Messi y terminan en el ángulo. Las órbitas de los planetas también son curvas, en forma de elipses, o de florcitas en el caso de Mercurio. Otro principio también descubierto por Galileo decía que todas esas trayectorias eran iguales, independientemente del objeto. Y si son todas la misma, la Relatividad General permite entender su diversidad proponiendo que, en cambio, es el espacio mismo en el que se mueven el que está curvado.
El descubrimiento de Alcubierre usa precisamente la curvatura del espacio para permitir un movimiento superlumínico, hiper-rápido como dice en su título. Es tan sencillo que no sé cómo a nadie se le había ocurrido, cuando en la ciencia ficción algo por el estilo circulaba desde hacía décadas. De hecho, en alguna entrevista leí que la idea se le ocurrió viendo un episodio de Star Trek TNG. La idea de Alcubierre es que, para que una nave vaya de A a B, hay que achicar el espacio entre la nave y B, y agrandarlo entre la nave y A. ¡Y precisamente la Relatividad General permite deformar el espacio! Así que Alcubierre diseñó una deformación apropiada, por delante y por detrás de la nave.
En la figura el espacio tiene dos dimensiones, porque se usa la tercera para representar la deformación, pero hay que imaginarse una burbuja en 3D rodeando la nave, precisamente como las burbujas warp de Star Trek. Adentro de la burbuja el espacio es "plano", y la nave está en caída libre, y de hecho está "localmente quieta". El borde de la burbuja es el que contiene toda la deformación, de manera que todo lo que está dentro se acerca hacia donde el espacio se contrae, y se aleja de donde el espacio se expande. Conceptualmente no tiene nada nuevo. De hecho, esa expansión en la "popa" no es muy distinta de la expansión del universo entero, la del Big Bang, en la cual las galaxias pueden alejarse unas de otras a velocidades mayores que la de la luz porque es el espacio el que se dilata, arrastrándolas.
¿Entonces? ¿Podremos viajar entre las estrellas como en las películas, sin las restricciones de la inmensidad del espacio y la limitada velocidad de la luz? Todavía no lo sabemos. El paper de Alcubierre es solamente conceptual. Alcubierre habla de la "nave", pero su trabajo ni presenta el diseño de un motor, y ni siquiera propone un mecanismo de cómo lograr la necesaria deformación del espacio. De hecho, advierte que su métrica (así se dice) viola una condición física importante, y que la materia ordinaria (que dicta cómo se deforma el espacio) no podría hacerlo. En los años transcurridos no hubo muchos avances, pero algunos cada tanto sugieren que algo parecido se puede hacer con materia ordinaria. Por ahora no lo sabemos. Quién sabe si algún día algún chico brillante tendrá una idea de cómo hacerlo, y el motor de Alcubierre se convertirá en un problema de ingeniería, y poco después en prototipo, y habrá un verdadero Zefram Cochrane que lo haga realidad. ¡Qué maravilla que sea siquiera posible!
Las fotos son mías. La composición del final incluye un modelo del Enterprise D, que debe ser propiedad de Paramount. La ilustración de la deformación espacial en la métrica de Alcubierre es de Wikipedia (usuario AllenMcC), y recrea la única figura de su paper. La animación de la relatividad de la simultaneidad (usuario Acdx), y la de los conos del pasado y del futuro (versión de Ignacio Icke), también son de Wikipedia, CC BY-SA.